|
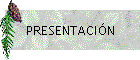
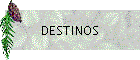
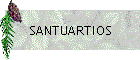
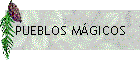
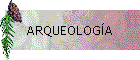
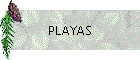
| |

El llamado “imperio
tarasco” fue un dilatado “reino” indígena, contemporáneo y paralelo al mexica.
Tan altivos o más que los tenochca, los tarascos alcanzaron un refinamiento
social equiparable al de sus belicosos vecinos.
Por lo menos desde 1450, el tarasco fue el único pueblo del Occidente mexicano
que pudo no sólo detener el explosivo avance de los aguerridos mexicas, sino que
incluso les infligió muy serias derrotas militares. Ni siquiera los tres “reyes”
más exitosos del imperio mexica, Axayácatl, Ahuízotl y Moctezuma II o Motecuzoma
Xocoyotzin (el xocoyote, el joven), lograron vencer a las huestes tarascas,
quienes –no menos aguerridas que los tenocha– extendieron sus fronteras mediante
invasiones militares que se consolidaron sobre la base de una férrea combinación
de instituciones administrativas y militares.
En su mejor época, los antiguos dominios tarascos se extendieron desde las
pétreas y bizarras riberas del río Lerma al norte, hasta las tórridas y
cantarinas aguas del río Balsas al sur. Un gigantesco dominio de más de 75 mil
km2, cuyo centro neurálgico era la eufónica Tzintzuntzan, su altiva capital, la
que de hecho nunca sufrió una derrota militar. Pero si nos atenemos al Códice
Plancarte, el límite más septentrional del imperio tarasco pudo llegar hasta el
país de los zuñi, la zona del bisonte o “toroscíbolo”, en la mítica región de
Cíbola, en lo que hoy es Nuevo México, EUA.
¿QUÉ SIGNIFICA TZINTZUNTZAN?
Existen varios posibles significados –todos ellos hermosos– del nombre de la que
fue la más importante ciudad mesoamericana del Occidente.
Según informa la doctora Helen Perlstein Pollard, de la Universidad de Columbia,
los tarascos levantaron su capital en Huitzitzilan, que en náhuatl significa
“lugar abundante en colibríes”, traduciendo este nombre a su lengua como
Tzintzuntzan. También se ha propuesto que el significado es “lugar del colibrí
mensajero”.
¿Por qué era importante el colibrí para los tarascos? Para los mexicas el
colibrí era la representación animal de su divinidad tutelar, Huitzilopochtli,
“colibrí zurdo”, dios que incluso los había guiado en su mítica peregrinación
hacia el sur. Los tarascos llamaban a este mítico dios Tzintzuuquixu, “el
colibrí del sur”, lo que podría crear la hipótesis de que el concepto divino
sobre la legendaria fue compartido en su origen por las dos culturas. Incluso
existió un rey tarasco llamado Tzintzuni, “colibrí”.
Asimismo, hay quienes creen que Tzintzuntzan es un nombre onomatopéyico que
repite silábicamente el ruido que los colibríes hacen al volar.
Como México-Tenochtitlan, la capital tarasca estaba ligada geográficamente a un
lago, el mítico lago de Pátzcuaro, de una belleza sólo equiparable a sus
coetáneos lagos del Altiplano Central, generoso surtidor no sólo del preciado
líquido sino también de abundante fauna acuática comestible, entre la que se
encuentra el exquisito y tradicional pescado blanco.
El héroe cultural al que se atribuye la creación del estado tarasco es el señor
Tariácuri, quien fundó la capital tarasca, la urbe y su palacio Tzintzuntzan,
“palacio del pájaro cantor”. El último rey o señor tarasco fue Cazonci o
Caltzontzin, nombre que para algunos investigadores significa “el que nunca se
quita los cactli o huaraches”, o el que “nunca se descalza”, porque todos los
señores tributarios del imperio tenochca cuando estaban frente al emperador
mexica se descalzaban, como símbolo de sumisión, menos este rey tarasco, debido
a su rebeldía e indomable voluntad. Otros investigadores han pretendido que este
nombre es despectivo. Caltzontzin se alió con los españoles para vencer a sus
enconados enemigos, los terribles mexicas del Altiplano.
Hacia 1840 una de las primeras visitantes no españolas que conocieron las ruinas
arqueológicas de la mítica ciudad de Tzintzuntzan, fue la inglesa Fanny Erskine,
es decir la marquesa Calderón de la Barca, quien dio fe de su visita con el
siguiente comentario: “...contemplamos la bella vista de las colinas, en cuyas
faldas reposa la antigua ciudad de Tzin–tzun–tzan, junto a la orilla opuesta del
lago de Pátzcuaro”.
En 1888 el señor Nicolás León publicó la primera descripción “moderna” del
complejo arquitectónico ceremonial de las ruinas.
Las investigaciones arqueológicas de 1930 revelaron que cuando hicieron su
aparición por estos lares los primeros soldados españoles, Tzintzuntzan era un
pujante centro urbano con una población de entre 25 y 30 mil habitantes en casi
7 km2 de extensión, entre la orilla del lago de Pátzcuaro y dos cerros.

LA ZONA ARQUEOLÓGICA
Al contemplar la maestría con que los artesanos de Michoacán construyeron los
templos cristianos que les encomendaron los evangelizadores, así como su
magnífico mobiliario, además de las incontables y hermosas figuras de carácter
artístico o artesanal en madera, barro, metal o material pétreo que realizaron
antes y durante la conquista, nos es difícil, hasta cierto punto, aceptar la
sobria e imponente austeridad que caracteriza a la arquitectura prehispánica de
la región tarasca, sobre todo si la comparamos con las importantes urbes que le
fueron contemporáneas y que, al igual que Tzintzuntzan, eran sede de un gran
poder, tanto político como religioso.
La ciudad tenía barrios o zonas residenciales para la clase dinástica, para los
estratos medios y para los niveles bajos de su sociedad. También había talleres
y muy diversos edificios, como pequeños templos, uno de los cuales podría ser el
de la diosa Xarátanga, la divinidad equivalente a la Tlazoltéotl del panteón
mexica, y otras obras aún no bien determinadas.
El corazón cultural de esa sociedad, su foco religioso y social por antonomasia,
estaba ubicado en su centro y plataforma ceremonial, cuyos restos
arquitectónicos actualmente constituyen la zona arqueológica de Tzintzuntzan.
Sin embargo, de la lectura de la Relación de Michoacán (1541) se puede concluir
que la zona arqueológica que ahora conocemos como Tzintzuntzan, se llamó
Taríaran, “Casa del viento”.
La plataforma más grande mide 450 x 250 m. Sobre la superficie oriental de dicha
plataforma se erigían cinco construcciones piramidales denominadas yácatas,
hechas en forma de ojo de cerradura. Estas pirámides estaban cubiertas con
basalto tallado y con el paso del tiempo fueron agrandadas por medio de
superposiciones de la misma piedra basáltica (se han contado hasta cinco capas
superpuestas). El núcleo del basamento, como el de las pirámides, es de piedra
volcánica. Se construyeron dedicadas a Curicaheri (divinidad solar de los
tarascos) y a los Tiripeme, sus cuatro hermanos. El arqueólogo José Corona Núñez
sostiene que pudieron ser construidas como representación de las cinco flechas
que el rey Uacús Thicátame clavó en la cumbre del monte de Tzintzuntzan, en cuya
falda están las 5 yácatas.
Sobre las yácatas se construyeron templos de madera que servían para la
realización de los más importantes actos rituales de carácter público, pues los
arqueólogos especialistas en esta zona afirman que en la gigantesca plataforma
de Tzintzuntzan se centralizaban las principales representaciones rituales que
pueblo y gobierno llevaban a cabo.
En la plataforma principal hay evidencias de varias cámaras funerarias de la
clase social de élite (han sido excavados alrededor de 60 entierros).
Hacia el costado noreste de la Gran Plataforma se encuentra el edificio B o El
Palacio, que es un complejo de habitaciones que debieron haberse destinado para
los altos sacerdotes. Ahí mismo se localizó un osario con restos de fémures y
cráneos perforados, lo que hace pensar que allí estuvo un depósito de cabezas de
los enemigos caídos en la guerra, el equivalente a un tzompantli en la cultura
mexica.
El edificio E está integrado por cinco cuartos alineados en L, que según los
arqueólogos fueron utilizados como troje o lugar de almacenamiento. Su
construcción fue a base de piedra laja sin cementante ni recubrimiento, similar
al utilizado en los muros de otras estructuras.
También dentro de la Gran Plataforma se encuentran el edificio C, donde se
hallaron restos de un posible altar; y los edificios A y D, que correspoden a la
época colonial. Este último está construido sobre Las Nivelaciones o Rampas de
Acceso, las cuales hoy están muy deterioradas (debemos recordar que durante el
siglo XVI el nivel del lago de Pátzcuaro era mayor al actual).
Un hecho que llama mucho la atención es que a diferencia de casi todos los
centros ceremoniales mesoamericanos, en las ruinas de Tzintzuntzan al parecer no
hubo un juego de pelota (“tlachco” en náhuatl, y “queretha” en purépecha, de
donde se origina Querétaro); aunque en la actualidad justo detrás de las
yácatas, hacia el lado sureste de la zona y sobre la gran plataforma, existe un
parejo y bien cuidado campo de futbol soccer: ¿será éste algún tipo de
sustitución atávica del importante juego de pelota prehispánico?
SI VAS A TZINTZUNTZAN
Esta zona arqueológica se sitúa aproximadamente a 100 km de Morelia, Michoacán.
Para llegar al sitio se toma la carretera federal núm. 15 rumbo a Guadalajara,
Jalisco. En el pueblo de Quiroga se sigue la desviación rumbo a Pátzcuaro; ésta
pasa por Tzintzuntzan, y a la salida del pueblo se encuentra el camino hacia el
sitio

|